Hace unos cuatro años ya escribí esto en un post:
(…) hay veces que me parece que no soy otra cosa que corazón. (…)
Ese texto lo titulé prácticamente igual que éste: lo llamé Corazón menguante-creciente-menguante. Hablaba allí de lo que había sentido al tener mi primer sobrino ‘de sangre’ y terminaba el inventario de emociones sobrevenidas con esto:
(…) Su existencia parece haber desatado algo que hasta ahora tenía muy bien anudado en alguna parte de mi corazón menguante-creciente-menguante. El amor debe ser esto. A ver si voy a acabar haciéndome creyente, yo que lo había dado todo por perdido.
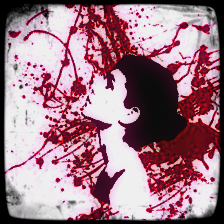
He aquí la expresión ‘a rush of blood to the head’
Como decía, han pasado ya cuatro primaveras desde que publiqué esas líneas con pasión de tía recién estrenada y a distancia. Llevaba algunos meses en Madrid y pasó algún tiempo hasta que pude conocer a mi brand-new sobrino en vivo y en directo.
A día de hoy tiene un hermano menor con el que ejerzo no sólo de tía; también de madrina cuando me lo permite el espacio-tiempo.
Qué cosas.
Ahora que no se trata de sobrinos, sino de algo (perdón, ¡alguien!) al que le he aportado un 50% de mis genes -ojalá que hayan sido los más estupendos- y que está creciendo de forma cada vez más perceptible dentro de mí, ¿qué?
Eso me pregunto yo. Qué. Qué pasa ahora; mientras yo escribo, mientras tú lees, mientras ella sigue aumentando de tamaño y da patadas y burbujea en su (espero) confortable piscina.
No sólo eso: ¿y luego, en unos meses? Después, ¿qué?
No sé qué va a pasar cuando mi cuerpo (o un médico) decida que adelante, que ya está; que la ya-no-tan-pequeña Julia tiene que ver mundo, que ‘adiós’ a la etapa acuática-flotante y ‘saludos’ a este mundo en seco, lleno de estímulos que no siempre van a ser agradables y lo que te queda por ver.
No me extraña que todos lloremos al nacer.
Deliro a ratos con una escena dantesca en el paritorio, a mediados o finales de Junio; un híbrido perverso entre las películas Nueve meses y Mira quién habla. Mi versión tiene mucho menos glamour y definitivamente menos gracia que esos dos largometrajes. Es más truculenta y tarantiniana; la banda sonora son mis llantos y la música de los flashbacks de Uma Thurman en Kill Bill. Y los lloros de Julia, claro.
Brillante faena, mamá y papá. Ahora empieza la fiesta.
Dejo a un lado el mencionado pánico escénico de pre-parturienta (y el vértigo de cara a la aventura parental, amiguis, que es estupendo) y vuelvo a las sensaciones que rememoraba al comienzo de estas líneas.
Estar embarazada me ha llevado a ser toda yo -no sólo mi corazón- un ente menguante-creciente-menguante.

‘La novia’ y el carrito que hemos encargado, un UppaBaby Vista amarillo. Sí, amarillo. Da para post.
Acabo de rebasar la barrera de las 24 semanas (6 meses en lenguaje no-materno-filial) y ya no estoy perdiendo peso como me pasó en los dos primeros trimestres, aunque tampoco estoy subiendo demasiado.
Pasé (pasamos) por una amniocentesis después de que detectaran lo que pudo haber sido un problema en una de las ecografías.
Tras dos semanas de incertidumbre, algunos días de reposo y jornadas grises de silencio administrativo, con el acceso a Google totalmente restringido por prescripción médica, nos dijeron que todo estaba bien y que respirásemos por fin. Y respiramos. Al menos hasta la próxima eco, claro.
Entre tanto, nos hemos despedido de esos 50 metros cuadrados que nos acogieron casi tres años en Malasaña y nos hemos mudado a Lavapiés para que Julia -y nosotros, ya de paso- disponga de un poco más de espacio.
En realidad ya sabemos que éste va a ser su reino, ¡su imperio!… Pero mientras ella llega, vamos a prepararlo todo lo mejor que podamos.
Y después, qué.
Pues lo será todo, por supuesto.
